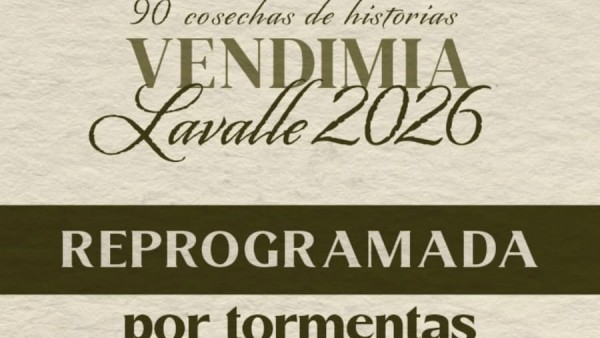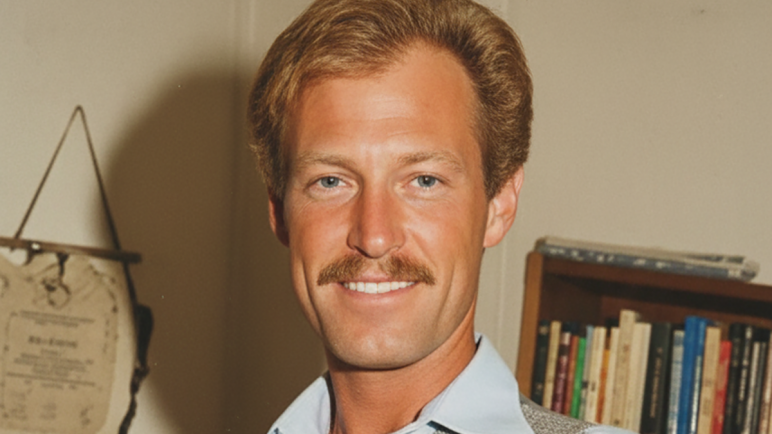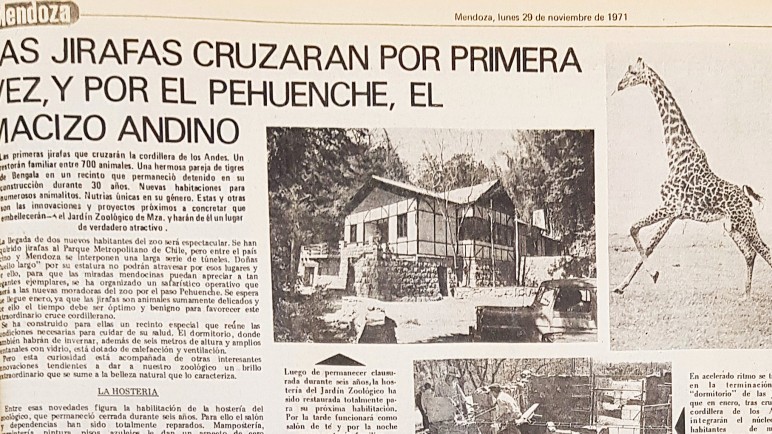Don Pedro Ortiz: El eterno cabildante olvidado en los tiempos de la Colonia | Episodio #01
Diario PORTADA navegó entre los documentos del Archivo General de Mendoza, donde se conservan las actas originales de la Época Colonial, para develar parte de la historia de Don Pedro Ortiz: Regidor Decano y Fiel Ejecutor. Uno de los cabildantes que más años trabajó para la sociedad mendocina en el siglo XVIII.
Por Orlando Pelichotti
Uno de los cabildantes que más años trabajó para la sociedad mendocina en el Siglo XVIII, fue el ciudadano español Don Pedro Ortiz, cuyos restos mortales son de los más antiguos en el Cementerio de la Ciudad de Mendoza. Cementerio que aunque sea patrimonio de la capital mendocina está enclavado en el departamento Las Heras. ¿Quién fue ese personaje que se arraigó en nuestras tierras y enfrentó desde el desaparecido Cabildo a invasiones de indios, epidemias? Fue quien estableció la figura de Santiago Apóstol como protector de Mendoza. Don Pedro Ortiz vivió los convulsivos años cuando las autoridades españolas expulsaron a los Jesuitas de América.
Vida dedicada al Cabildo y la sociedad de esa lejana Mendoza
Diario PORTADA navegó entre los documentos del Archivo General de Mendoza, donde se conservan las actas originales de la Época Colonial, para develar parte de la historia, en esta ocasión, aquella de 250 años atrás.
El Cabildo cumplía la función de organizador civil y de toda la gestión urbana. Se encargaba de controlar los abastos, regular el comercio, velar por la seguridad y la moralidad, mantener el orden citadino, también en organizar festividades, realizar y fiscalizar las obras públicas y actividades sociales. Las autoridades eran electas anualmente y tenían diferentes funciones. Todos los miembros del Cabildo participaban en las decisiones, con voz y voto, por lo que la institución se llamaba "Cabildo, Justicia y Regimiento".
Pedro Ortiz nació en el 1700, en Santa Cruz de Tenerife, Ciudad de Laguna, en las Islas Canarias, pertenecientes a la Corona Española. Sus padres fueron José Ortiz, comerciante mercante y su madre Beatriz Sembrano. Arribó a Mendoza en 1720, donde se casó con Francisca de Gamboa y Videla, natural de estas tierras, para dedicarse a la comercialización del ganado en las afueras de la ciudad. Tuvo 6 hijos: Francisca Javiera, Jacoba, Norberto, Bernardo, María del Carmen y Felipa.
Ingresó al Cabildo el 1 de enero de 1753 (dado que tenía muchos vínculos entre los vecinos españoles, los criollos y la iglesia), con el cargo de Regidor Decano y Fiel Ejecutor, de la mano de su amigo Francisco García de Torres, quien fue elegido alcalde de segundo voto. Para entonces era propietario de varios inmuebles, una importante cantidad de ganado y 4 esclavos. Su participación en eventos históricos era destacada. Ese mismo año, siguió a diario la construcción de un oratorio en honor a San Vicente Ferrer en terrenos cercanos a la casa de Tomás de Coria Bohorques (actual Godoy Cruz). En mayo, el Cabildo prohibió la venta y siembra de tabaco. En diciembre, asumió nuevamente como alcalde de segundo voto. Su desempeño fue muy aceptado por las otras autoridades oficiales y por la sociedad.
El 1 de enero de 1755, volvió a ser Regidor Decano y Fiel Ejecutor, en un año marcado por movimientos internos en el Cabildo. Se destaca que Eusebio de Lima y Melo, junto a su esposa Catalina Jofré, donaron tierras para construir el Hospital de San Antonio de Padua, dada la necesidad sanitaria en que vivía. En 1756, se dedicó a su familia y al ganado, pero en 1757 fue reelegido en su cargo, participando en la creación del ensanchamiento del Canal Zanjón Cacique Guaymallén, que pasaba cerca del cabildo y que, en épocas de lluvias, provocaba inundaciones en la Plaza Mayor y alrededores.
Tras un silencio que duró un año, donde se dedicó a su familia, volvió a retomar su puesto en las sombras del Cabildo en 1759, manteniéndose en ese cargo hasta casi el último día de su vida en 1778. Su presencia en la comunidad fue duradera, dejando huellas que aún susurran en los rincones del tiempo, y que quedaron plasmadas en las Actas. Entre sus actividades, se realizó un importante relevamiento de tierras y ganado: 16.000 cuadras de tierra y 40.000 cabezas de ganado, donde se destacan como cultivos principales la vid, frutales, trigo, maíz, arroz, lino y olivos.
En 1760 había asumido nuevamente su puesto, pero pronto su destino cambió. Fue reemplazo del alcalde en primer voto, y en ese momento, recibió a un visitante de gran importancia: el obispo Miguel de Alday. La llegada de este personaje marcó un capítulo crucial, pues en sus debates se decidió algo que resonaría en la historia: la declaración de una protectora celestial. Tras extensas discusiones, el 15 de noviembre, en un acto que aún envuelve misterio, se oficializó a Nuestra Señora del Rosario como Patrona de Mendoza, junto a Santiago Apóstol y San Lupo.
En 1761, asumiría como Regidor Decano y Fiel Ejecutor, y tras una importante tormenta el 25 de febrero, llega la orden desde el cabildo de Buenos Aires, para que sean llevados los enfermos con cáncer, también conocido como Mal de San Lázaro, a un paraje fuera de la ciudad, el año transcurrió entre distintos eventos sociales internos y desajustes con el Cabildo de San Juan. Al año siguiente se desató un gran debate social, donde finalmente se recepcionó a los vecinos que pidieron se construya un Colegio Convictorio en un predio cedido por la Compañía de Jesús, y para el 14 de abril se funda el Colegio Convictorio, a cargo de la Compañía de Jesús.
En el año 1763, su presencia en el cargo se consolidó, marcando un período de acontecimientos significativos. Uno de los hechos más enigmáticos ocurrió el 11 de abril, cuando el Cabildo hizo una petición al Virrey: de los 8 Reales que se obtenían por cada botija de aguardiente enviada a Buenos Aires, la mitad sería destinada a la construcción de un hospital en Mendoza. La respuesta fue concreta, pues se extendió un recibo por 11.753 pesos (según consta en actas), al fray Juan del Carmen, de la Orden Bethlemitica, para la fundación de un hospital que se derrumbaría en el terremoto 98 años después.
El año siguiente, 1764, quedó marcado por una terrible epidemia que azotó a la comunidad: el chavalongo y el pintado, enfermedades que parecían surgir de las sombras. El pico de mortalidad ocurrió el 2 de junio, dejando huellas imborrables en la memoria de los vecinos. Las condiciones de salubridad exigían medidas cautelosas, pero también despertaron un acto de fe y esperanza. El 7 de septiembre, el vicario ordenó la creación de un busto en honor al Patrono Santiago. Los habitantes, en un acto de colaboración y devoción, contribuyeron a vestir esa figura, buscando protección para toda la población en tiempos de incertidumbre.
En 1765 comienza la construcción del Hospital Bethlemítico, dado que el fiscal de Santiago de Chile, autorizó, con fecha del 4 de febrero. Durante los años 1766 y 1767 abundan reclamos comerciales, vecinales, dan origen al dictado de la Real Cédula que ordenaba la suspensión del impuesto de odres y botijas, dictaminada tres años antes, en el que se fijaba la cifra 6 reales por botija. Otro evento importante sucedió el 5 de marzo, donde se recibió el reclamo del vecino y empresario Andrés Antonio Moyano contra Nicolás y Francisco Corbalán, donde acusa que se robaron 7 esclavos de la ciudadana Josefa Corbalán, que estaba siendo velada en la Iglesia de Santo Domingo. Aunque días posteriores se supo que Francisco, dijo que le prestó una esclava a su hermana Josefa y que la esclava tuvo 7 hijos.